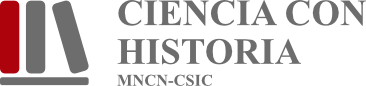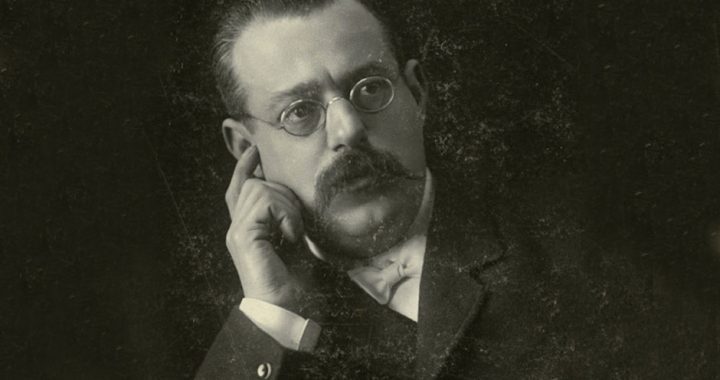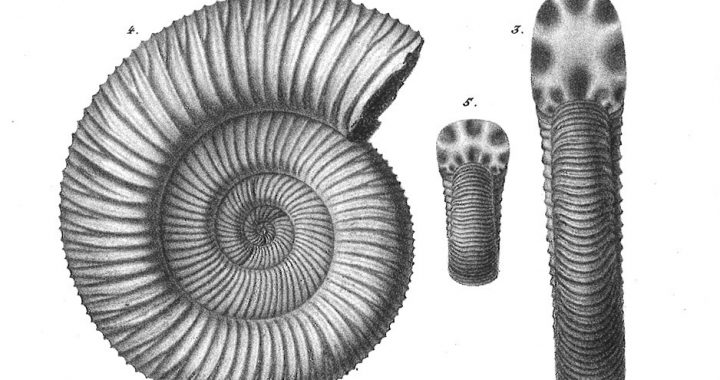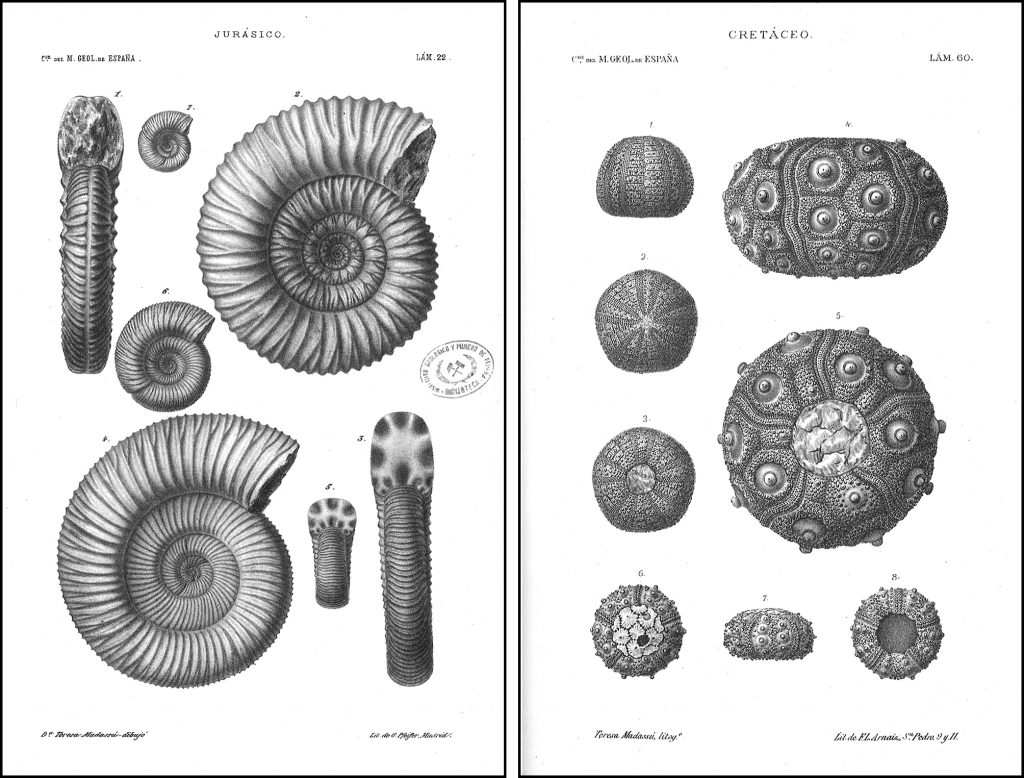Artículo publicado por Marta Onrubia, Susana Bartolomé y Teresa Molina en la revista Ge-conservación. El artículo parte de una comunicación impartida durante las II Jornadas de Investigadores Júnior en Patrimonio (Jornadas JIP), que tuvieron lugar del 2 al 4 de abril de este año, siendo una de las doce seleccionadas para formar parte del Vol. 28 de la revista.
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) conserva un valioso patrimonio de instrumental científico histórico y tecnológico repartido en sus centros de investigación. Desde hace diez años, se ha puesto en marcha un Plan Institucional de Recuperación y Conservación de Instrumentos Científicos y Laboratorios de Interés Histórico del CSIC (Plan ICLIH) para preservar estos bienes, que debido a su antigüedad y características únicas, presentan grandes desafíos en cuanto a su conservación y restauración.
Este trabajo analiza los retos principales que surgen en este proceso, basándose en experiencias del trabajo realizado en el marco del Plan ICLIH y en el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN). Además, propone criterios y reflexiones que ayuden a crear protocolos específicos para la conservación de este patrimonio, considerando tanto su aspecto físico como su valor funcional y científico. Y es que la clave para su preservación radica en el consenso entre los expertos y en el desarrollo de nuevas metodologías de conservación que aseguren su preservación y puesta en valor.
Artículo completo disponible en el siguiente enlace.
Para saber más: